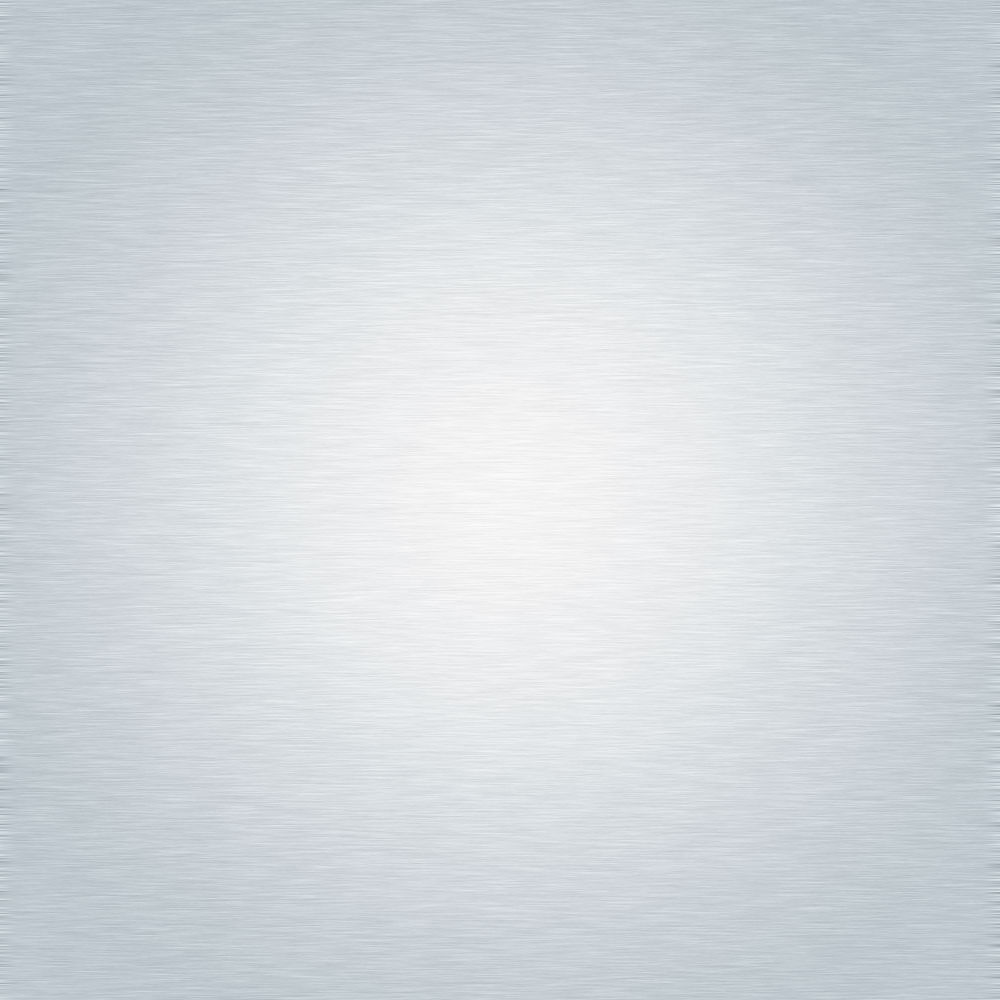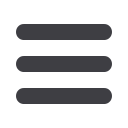
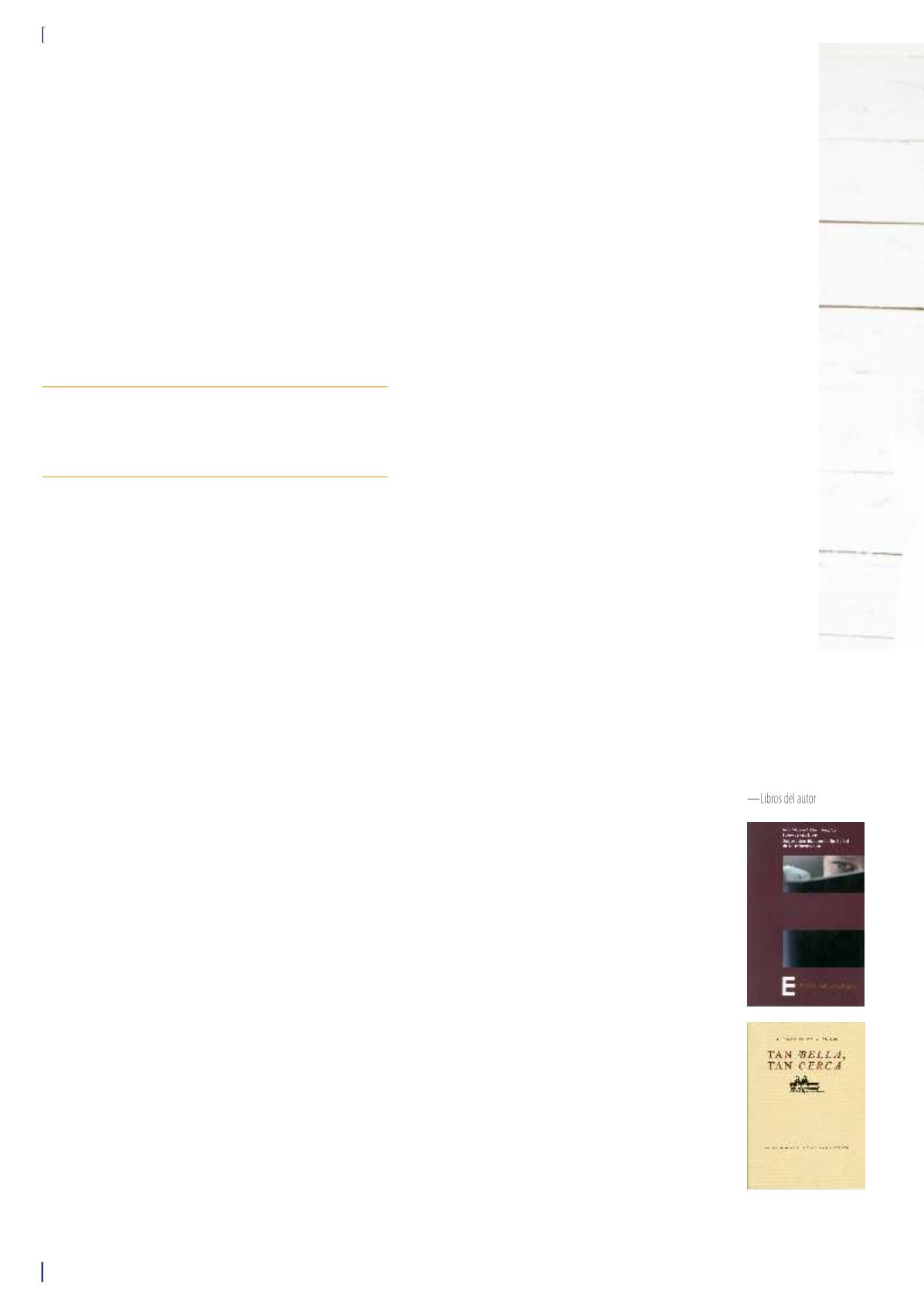
A
l recordar mis viajes de niño en tren de cercanías
—y la mirada a la infancia siempre viene entrevera-
da de memoria e invención—, me pregunto si
aquella felicidad del modesto viaje incluía también la
de la vuelta a casa: recuerdo que, a la ida, mirando
desde la ventanilla, las cosas aparecían nuevas y,
curiosamente, más ellas; quizás porque al mirarlas
con ojos expectantes, las cosas, al saberse así
miradas, siempre responden con novedades y ganas
de hablar. También recuerdo el viaje de vuelta y su
vaga melancolía; los rescoldos de la emoción todavía
crepitantes, casi extinguidos bajo el deseo de llegar a
casa, como creo que en el corazón de Ulises, al
preparar la vuelta al hogar, se mezclarían los ecos
del asalto de Troya con el rostro de Penélope y el
aroma del tomillo de Ítaca. En mi infantil epopeya de
cercanías, la mezcla era sedante, silenciosa, y me
bastaba un poco del traqueteo rítmico de aquel tren
para comenzar a cabecear, como si le hiciera señales
al sueño para que se acercase.
Pues me pregunto por todas estas cosas al ir
pergeñando unas palabras para este borrador que
se va convirtiendo en texto por algún impulso
aventurero; unas palabras que exploren el misterio
de la lectura. Y revolviendo aquí y allá los útiles del
explorador, he encontrado unas citas de Julián
Marías sobre la felicidad, y he pensado entonces que
la lectura tiene sus felicidades, y así me he puesto a
recordar las mías, y ha venido ese recuerdo infantil
de los viajes en tren de cercanías, y le he dado
vueltas al viaje de la lectura, y a esas cosas felices
que van sabiendo los buenos lectores, y a mi
convicción de que una de esas felicidades que saben
es la de la vuelta a casa.
Lectura, aventura; leer, correr… ¿volver? Circula con
bastante éxito esa idea de la lectura como un viaje a
un mundo exótico o, en todo caso, a otro
mundo. La lectura como escapada, huida. Y,
ciertamente, la lectura muchas veces cuenta
con esa función. Pero cuántas veces también
el transiberiano, o el convoy de camellos, o
el azaroso bergantín no proporcionan un
billete de vuelta. Yo imagino algo parecido a
como si la inevitable vuelta a casa que viene
al terminar de leer, la vuelta a los días del
día a día, hubiera que hacerla con lo puesto;
como si los organizadores del viaje avisaran
tras culminarse la hazaña y el éxtasis que la
empresa ha entrado en bancarrota, que las
comunicaciones están cortadas, y que ni el
trineo del correo de zar, ni la próxima
expedición de malcarados traficantes de
marfil, ni un mal vapor conradiano de
calderas a un punto del desastre, están ni
estarán disponibles. Así pienso que alguna
literatura nos deja en medio de ningún
lugar, con la añoranza de la cocina domésti-
ca, la cansina perspectiva de un retorno
entre refunfuños, y la resaca de unos
manjares subidos de especias y tormentosa
digestión.
Traigo entonces una cita que anoté con
admiración hace un tiempo, de Gianfranco
Bettetini y Armando Fumagalli
(Lo que queda
de los medios. Ideas para una ética de la
comunicación),
que escriben: “Después de
una lectura significativa (o la fruición de una
película de gran calidad narrativa), el mundo
me parece más claro, más nítido, más
colorido: capto más a fondo la riqueza y la
complejidad, comprendo mejor también los
matices”. Creo que esto es así, y que donde
mejor se saborean estas impresiones es en
el momento de volver a casa. Cuántas veces
hemos experimentado en un texto esa
nitidez, claridad, color, riqueza, complejidad
y matices; pero hay que entender bien a
estos autores: estas notas están ahora en
Felicidad de
buenos lectores
José Manuel Mora Fandos
Profesor de literatura y escritura creativa en la Universidad
Complutense de Madrid. Autor de los ensayos literarios Leer o no
leer (Biblioteca Nueva) y Tan bella tan cerca. Escritos sobre
estética y vida cotidiana (La Isla de Siltolá)
SL
LA FELICIDAD DE BUENOS LECTORES
28
TROA