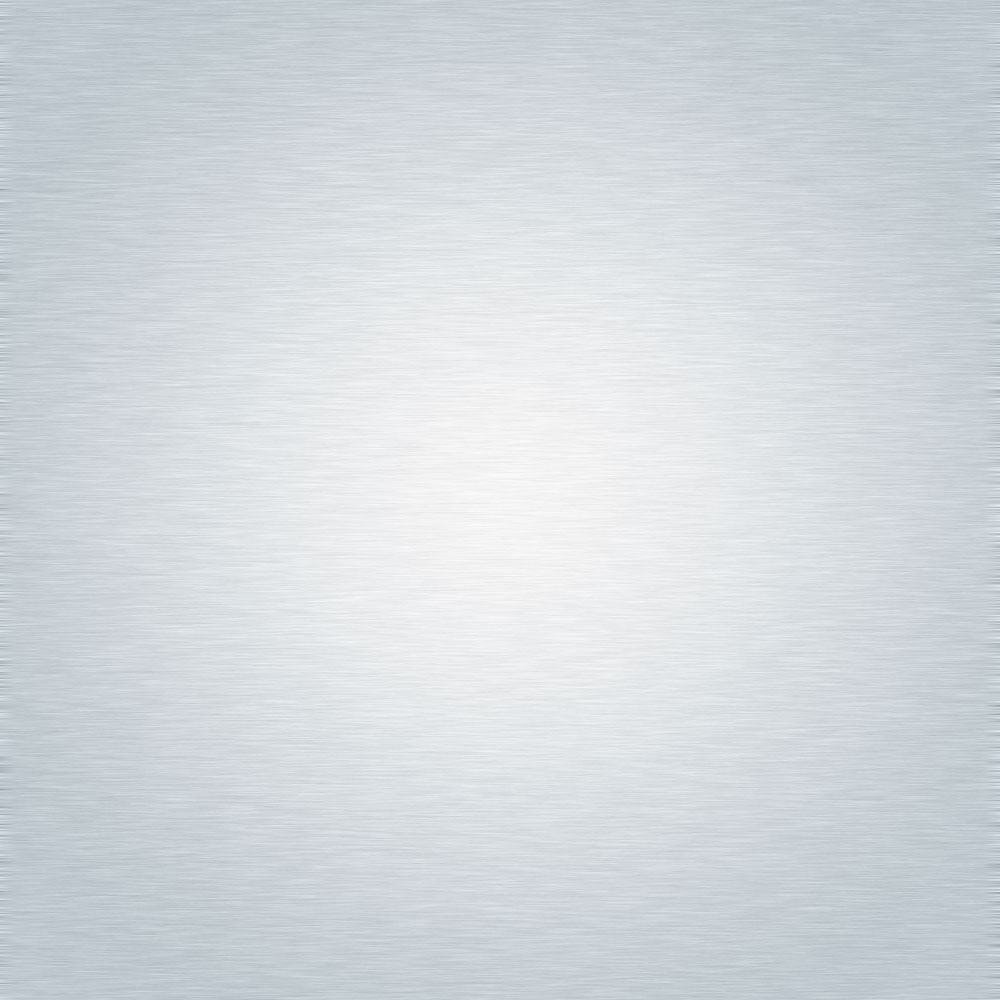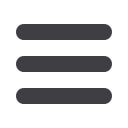

«Los libros»
, dijo Henry David Thoreau, filósofo
trascendentalista norteamericano, además de
naturalista, poeta, agrimensor y fabricante de
lápices, cuya obra
Walden o la vida en los bosques
sirvió de inspiración a personajes como Tolstói,
Gandhi o Martin Luther King,
«son la riqueza atesora-
da del mundo y la adecuada herencia de generacio-
nes y naciones. Sus autores son la aristocracia
natural e irresistible de cualquier sociedad y ejercen
en la humanidad una influencia mayor que las de los
reyes o emperadores.»
No cabe, bajo mi punto de vista, un alegato más
cristalino y a la vez más sólido, sobre la importancia
tan radical de este objeto, tan sencillo en su concep-
to (un conjunto de muchas hojas de papel u otro
material semejante que, encuadernadas, forman un
volumen), como revolucionario en su significado.
Los libros son los soportes básicos sobre los que se
sientan y registran las cosas que son y que no
desaparecen, que quedan, que permanecen. Los
libros nos sirven para apuntar y dejar fijo aquello
que no se quiere fiar a la memoria. Son nuestra
memoria. En los libros consignamos las notas para
tocar y cantar las composiciones musicales. Los
libros son nuestra memoria viva, la «memoria de
generaciones y naciones», en palabras de Thoreau, y
en ellos se anota y escribe lo que importa tener
presente. En ellos se cuentan las hazañas y los
hechos fabulosos de los caballeros aventureros y
andantes, y también las cosas prosaicas, y hasta los
sueños; en ellos está la ciencia, la jurisprudencia y la
literatura.
Todos, sin quererlo o queriéndolo, vivimos asoma-
dos a los libros y lo que significan, y escuchamos su
rumor todo el tiempo, si aguzamos el oído. Y es
gracias a los libros que sabemos quiénes somos en
realidad, y tenemos noticias de quiénes fuimos y de
los que nos precedieron. En los libros escuchamos la
voz de nuestros verdaderos padres.
Los que vivimos en torno a los libros somos muy
similares a los habitantes de una ciudad atravesada
por un río. Muchos de esos habitantes viven
de espaldas a ese río, o en barrios lejanos y
apartados, y deciden dar la existencia de ese
río por descontada, admitirlo de forma
pasiva, sin querer saber nada más.
Otros, más conscientes, quizás, aunque no
siempre más dichosos por ello, gustan de
pescar en sus orillas, en las orillas de ese río,
echan su caña cada día o tienden sus redes,
exploran su lecho, intentan adivinar qué
esconde. Construyen sus casas cerca de la
orilla, porque saben que, de algún modo, no
pueden vivir sin su rumor continuo, y no
conciben su existencia sin la presencia de
ese río que dota de contenido y de sentido a
sus vidas.
Los más optan por observar cómo discurre
el agua desde puentes elevados, y adivinar
sus remolinos, ver cómo sube y baja su
caudal, cómo las lluvias torrenciales lo hacen
poderoso y en ocasiones hasta destructivo, o
cómo las sequías lo reducen a su mínima
expresión, haciendo que los peces que viven
en él casi desaparezcan.
Y luego están quienes viven sumergidos en
el río, quienes han remontado muchas veces
Ríos de
literatura
Enrique Redel
Impedimenta
“Todos, sin
quererlo o
queriéndolo,
vivimos aso-
mados a los
libros y lo que
significan, y
escuchamos su
rumor todo el
tiempo, si
aguzamos el
oído.”
SL
PREMIO TROA
12
TROA