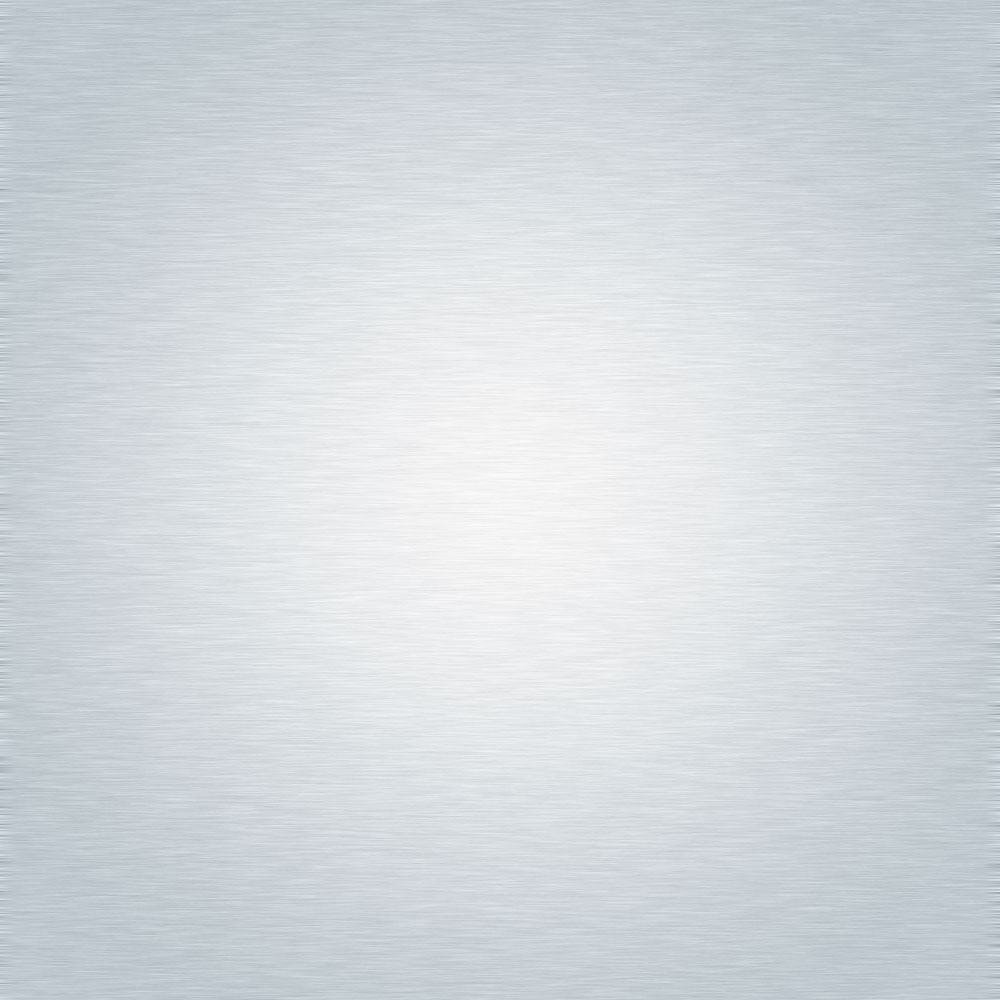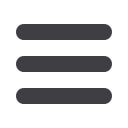

fatigosos que nos ayudan a entender
todas sus obras y devolverlas al ámbito
de la vida, de donde proceden.
¿Pero es que acaso estas obras, el
Quijote, las novelas ejemplares, sus
entremeses y comedias, no estaban ya
en el tumultuoso río de la vida donde
las pescó su autor, antes de devolverlas
a él? Sí y no.
Veamos. Al lector hispanohablante se le
tiene condenado a leer las obras de
Cervantes en una lengua que ha dejado
de hablarse hace cuatro siglos, y de no
ser por las anotaciones de los eruditos,
filólogos y escoliastas, cervantistas y
cervantistos, serían en gran parte
incomprensibles para cualquier lector
actual. Ni siquiera los más cultos
podrían hoy leer el Quijote sin las
muletas de esas oportunas anotacio-
nes.
Desde luego que lo primero que se
percibe en Cervantes es la vida, aunque
ya muchas de las palabras, expresiones
y refranes que nos la pintan tan a lo
vivo, no acabemos de comprenderlos
del todo sin pasar por el diccionario.
Notamos, sí, que todo eso sigue con su
latido, y que lo tiene por aquello que
muchos siglos después iba a dejar
dicho de una manera definitiva JRJ:
“Quien escribe como se habla, irá más
lejos y será más hablado en lo porvenir
que quien escribe como se escribe”.
Sí,
Cervantes escribía como se hablaba, es
decir, mal, o sea, bien, y de ahí que
muchos hayan considerado, empezan-
do por Lope de Vega, que Cervantes
escribe mal. Pero lo cierto es que el
propio Cervantes nos había dado otro
secreto para no preocuparnos por
cómo se dicen las cosas, sino de las
cosas que se dicen:
“Lo que se sabe
sentir se sabe decir”
, leemos en
El
amante liberal
. Y ateniéndose a ello
Cervantes escribió todo lo suyo y
nosotros sabemos cuanto conviene
saber del arte de la escritura… y de la
vida.
Y el sentimiento de las cosas es precisa-
mente lo que no muere nunca. Por eso
es lo primero que encontramos en
algunos cronistas de Indias, como
Bernal Díaz del Castillo, o en las cartas
particulares que los indianos dirigían a
sus parientes, o en los testimonios de
quienes, como Cervantes, atendían más
al habla que a la literatura.
Y aquí llegamos a lo que íbamos: puede
uno intentar prolongar la vida de un
libro, de un cuadro o una música si está
atento al sentimiento con el que se
hicieron. Reproducir la letra sólo, o las
notas, o un determinado sonsonete no
da de sí más que unos pobres ejercicios
de estilo, perfectos incluso, pero vacíos.
Cuando se ha comprendido esto puede
uno intentar escribir “la continuación”
del Quijote.
LA CONTINUACIÓN DEL QUIJOTE
Nadie puede escribir la continuación
del Quijote. Eso es absurdo. Ni Fernán-
dez Avellaneda fue capaz de ello con
ser su contemporáneo. Él menos que
nadie. Avellaneda podía conocer bien a
Cervantes, pero es obvio que no
conocía en absoluto a don Quijote ni a
Sancho Panza. Basta leer la tosca
parodia que hizo de ellos para saber
que ni de lejos ni de cerca advirtió la
nobleza de sus corazones y el metal en
que los había fundido Cervantes. Más
que lo motejara de viejo y manco,
a
Cervantes le dolió que Avellaneda
pisoteara su creación, incapaz de
comprender el sentimiento que le
llevó a crearlos, que fue el de dar voz
a quienes no la tienen porque se la
han quitado o no se les escucha:
locos, pobres, niños, mujeres, débiles,
viudas, moriscos, galeotes, soldados,
bandidos, cautivos y viejos; pero
también, claro, a duques, teólogos,
sabios, corregidores, capitanes, prínci-
pes, jueces, y entre unos y otros la
extensa panoplia de gentes comunes,
curas, barberos, criados, dueñas, mozas
de venta o pastoras, porque todo lo
sabemos entre todos y todo lo decimos
entre todos.
Y lo más importante,
aunque todos y cada uno de ellos
tiene sobradas razones para renegar
de la vida y lamentarse, del rey hasta
el mendigo, ni uno solo levantará un
falso testimonio contra ella.
Esta
última es la visión de Cervantes, lo que
nos resulta tan cercano de él y de su
mundo. No echa su pesadumbre sobre
nuestras espaldas como un fardo
abrumador, al contrario; apenas
llevamos a su lado unos minutos y
sentimos que lo que hace don Quijote
con aquellos a los que socorre, lo está
haciendo Cervantes con nosotros,
aliviándonos de nuestro pesar.
El cobarde atropello de Avellaneda
dolió a Cervantes, desde luego, pero no
hasta el punto de hacerle perder la
cabeza. Al contrario, le dio pie para una
de las más sutiles venganzas literarias:
tomó uno de los personajes del apócri-
fo, don Álvaro Tarfe, lo metió en la
segunda parte del Quijote verdadero y
lo llevó en presencia de don Quijote
para hacerle decir precisamente a este
que aquellos don Quijote y Sancho que
él había conocido en el libro de Avella-
neda eran los más grandes embusteros
que cabía imaginar, y así, por arte de
magia, como quien convierte el agua en
vino, un personaje que venía contami-
nado de las páginas de Avellaneda,
Cervantes nos lo trueca en uno de los
más simpáticos de su propia estirpe.
Y esta fue probablemente la mecha que
encendió en uno el deseo de “conti-
nuar” la historia no del Quijote, ni
siquiera la de Cervantes, sino la vida, la
de todos, la de ayer, la de hoy, la de
mañana.
Si don Álvaro Tarfe había pasado de
una ficción a otra, de Avellaneda a
Cervantes
, libro físico mediante,
también podían esos personajes venir
desde Cervantes, a través de un libro
escrito por mí, a una nueva ficción que
prolongara el sentimiento y pensamien-
to cervantinos. Porque sentía que aquel
libro tan largo de Cervantes se nos
hacía demasiado corto a sus lectores, lo
que me llevó a tratar de alargarlo por
mi cuenta, viviendo en sus páginas
como vivía el propio don Quijote en las
de sus novelas de caballerías.
Y eso hice. Tomar los personajes de
Cervantes donde él los dejó, entre otras
razones porque la muerte le impidió
A FONDO
SL
TROA
17