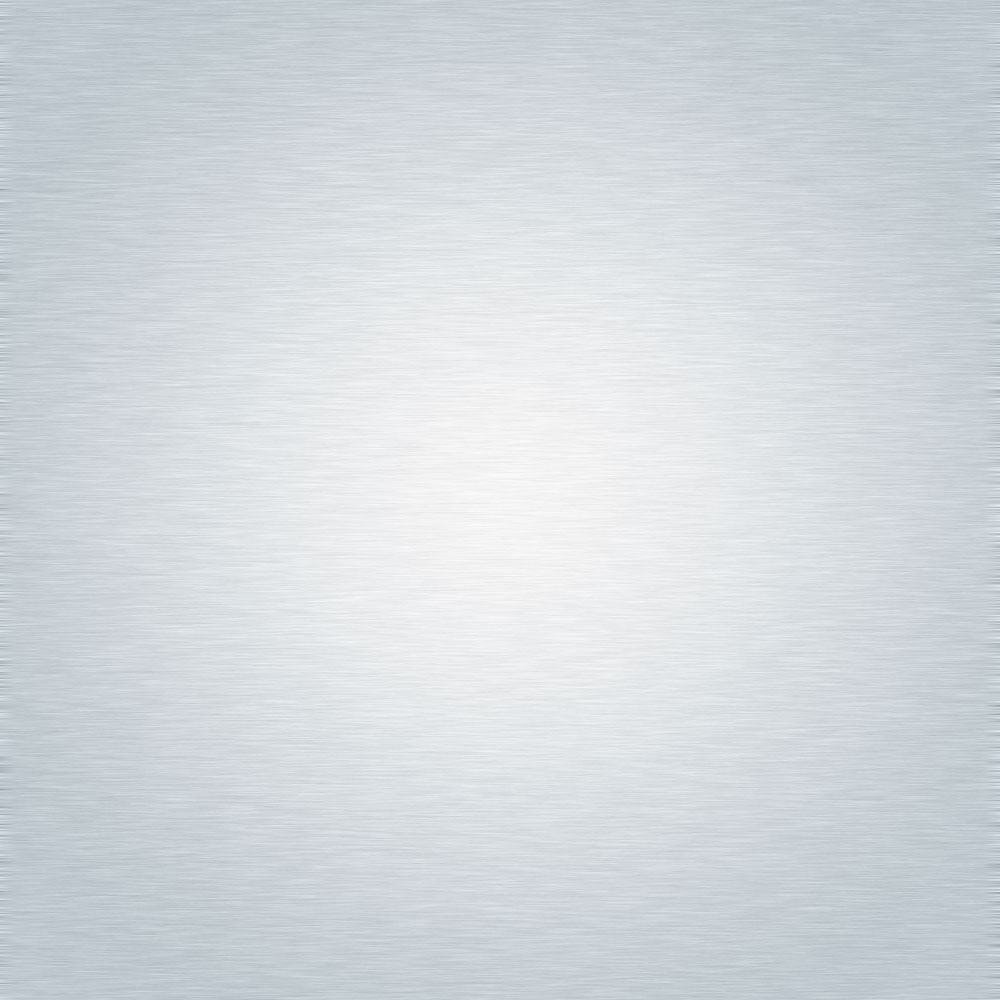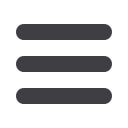
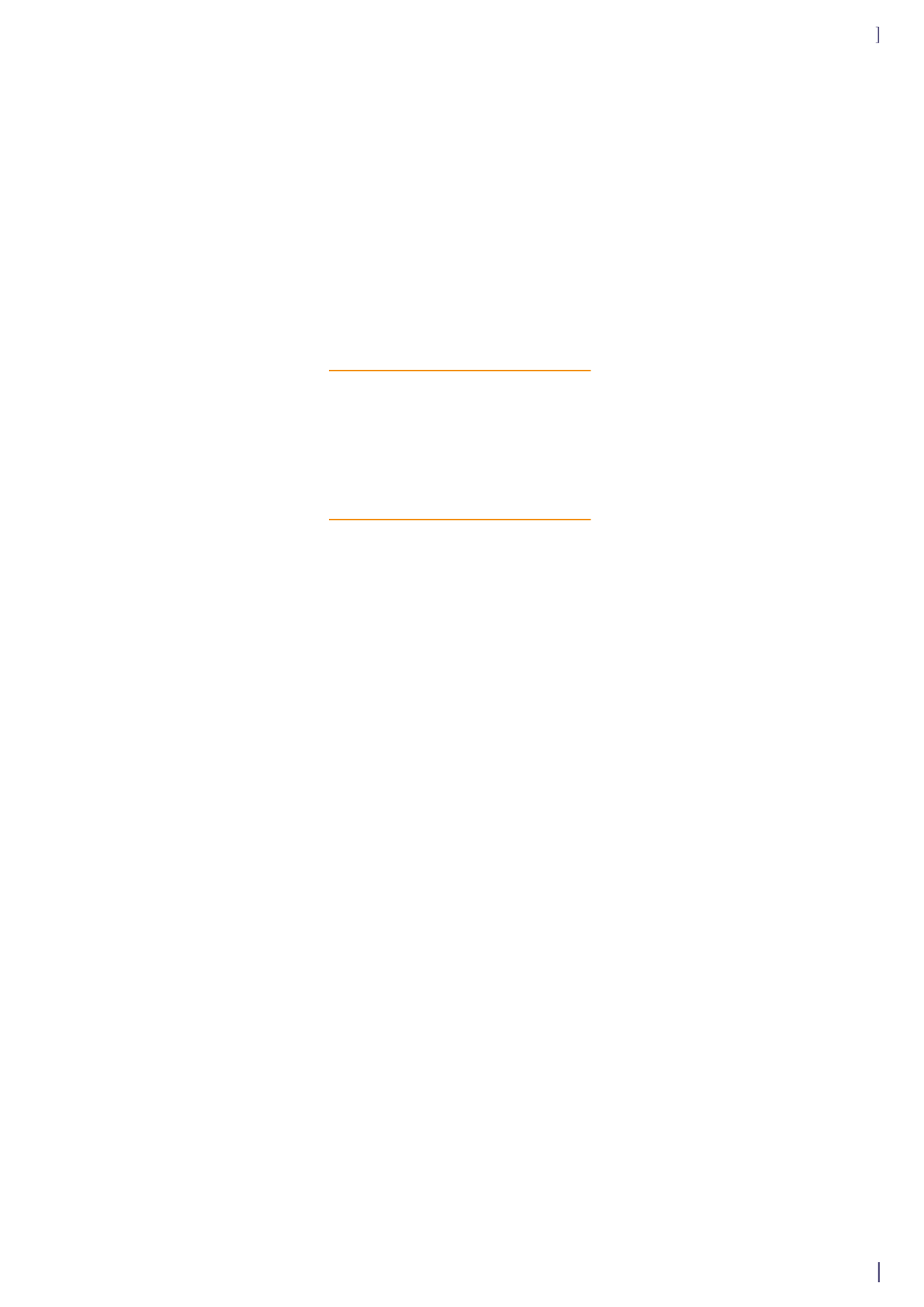
pasado ya a ser novela.
Sin embargo sí puedo precisar dos
momentos que están en el origen del
amor que ha sentido uno por el Quijote,
primero, y por Cervantes después.
León, hacia 1960. Con siete u ocho
años, tal vez nueve, en una papelería.
Se llamaba Santa Teresa y estaba en el
Espolón. Se vendían en ella toda clase
de papeles y material escolar, devocio-
narios, misales y estampas religiosas.
Aquel niño entró en ella llevando en su
mano, que cerraba con fuerza, treintai-
séis pesetas, y en su pecho un pequeño
corazón a punto de salirse de él. Unos
minutos después iban a tener lugar allí
dos hechos decisivos, que marcarían su
vida para siempre. Había obtenido
aquel dinero de un tío cura que tenía
asignada como mesada la cantidad de
seis pesetas a quien le asistiera cada
día a misa, lo que traducido a tiempo y
esfuerzo significaba que aquellas
treintaiséis pesetas representaban seis
meses de levantarse a las siete y media
de la mañana siete días a la semana.
Ignoro por qué razón el primer libro
que quiso uno comprar con un dinero
ganado enteramente con su trabajo
fuese aquel y no otro de los que
seguramente podía haber oído hablar
ya en alguna parte:
La isla del tesoro
,
Mobby Dick
,
Robinson Crusoe
,
El correo
del zar
,
La cabaña del tío Tom
… Ni
siquiera recuerdo haber visto ningún
ejemplar del Quijote en manos de
nuestro maestro ni que este nos leyera
en clase algunos de sus episodios,
como he sabido después que les
sucedió a otros chicos de mi genera-
ción. En León han sido siempre en ese
aspecto, y en otros, gente muy práctica.
De modo que cuando llegué a la librería
Santa Teresa con un billete de veinticin-
co pesetas, dos de cinco y uno de una,
este último un billete no mayor que la
envoltura de un caramelo y con la efigie
de don Quijote, y todos ellos fuerte-
mente metidos en mi puño para evitar
desagradables sorpresas de última
hora, era porque ya me había informa-
do de la edición, que había visto, y
conocía su precio exacto. Era aquel
librero, tan pío y encogido como
paciente, manco, a la manera de
Cervantes, con la mano estropeada y
gafa, pero sin falta. ¿Herido de guerra
acaso? Había sido alférez provisional en
ella. En aquellos años se veían por la
calle a muchos cojos, tuertos, ciegos,
mancos y tullidos a los que se daba
precisamente el nombre de “caballeros
mutilados” en recuerdo de Cervantes.
Si había entrado en la pape-
lería con tanta agitación,
nadie puede figurarse cómo
salí de ella con el libro en
las manos.
Me lo había envuelto primorosamente
porque aquel hombre tenía la manía de
envolver todo lo que salía de su tienda,
hasta los lápices y gomas de borrar que
comprábamos por unidades y, por
supuesto, aquellos dípticos que al
abrirse desplegaban “en relieve” un
montón de rosas ribeteadas con polvos
de plata que apestaban a pegamentoy-
medio y a un perfume dulzón y
mareante apropiadísimo para el “día de
la madre”, y quizá era así, que lo
envolvía todo, para demostrarse y
demostrar que podía hacer con una
mano lo mismo que los demás con dos.
Deseaba llegar a mi casa, quitar el
envoltorio y abrir aquel libro, que me
pertenecía no ya en su ser material,
sino espiritual: podía sentir que aquello
que me dijera, me lo diría a mi solo, en
cierto modo porque me lo había
ganado con muchos heroicos madrugo-
nes. Sí, en mi confuso y atropellado
sentimiento, entendía que los libros
había que merecerlos, y yo aquél lo
merecía. Ese fue el primero de los
hechos decisivos: que el trabajo nos
lleva adonde queremos. El segundo:
acababa de convertirme en un lector.
Más o menos.
Qué fiesta fue abrirlo. Busqué un rincón
solitario, lo que en el piso pequeño en el
que vivíamos mis padres, mi tío el cura y
ocho hermanos, era una empresa que
dejaba pequeñas las de don Quijote. Lo
primero que llegó a mí fue la fragancia
del papel nuevo y la tinta, un olor frutal y
delicioso. Sólo años después corroboré
que era, en efecto, el olor que despren-
dían las manzanas del Árbol de la
Ciencia. En cuanto abrí el libro los
grabados de Gustavo Doré que aquí y
allá se intercalaban con el texto y un
gran número de dibujos a modo de
viñetas en él, se llevaron tras de sí mis
ojos: qué escenas tan bien pintadas, qué
imaginación, qué realismo, y claro,
aquellas palabras, enteramente nuevas
para mí al lado de su dibujo, morrión,
celada de encaje, calza entera, coleto...
Para ser una “edición escolar” de la
editorial Luis Vives, quiero decir, muy
compendiada, se respetaba el texto
original, al que se añadía después de
cada capítulo un glosario que explicaba
aquellos términos y refranes, y un
puñado de ejercicios, juegos y comenta-
rios para los escolares.
No recuerdo haber leído entonces “mi”
libro de corrido, porque apenas podía
comprender lo que me decía su lengua
arcaica, pero pasaba horas con él,
mirando los “santos” y las viñetas, y
fuimos inseparables durante mucho
tiempo, porque un año después vino
conmigo al internado, donde acabó
extraviándose. ¿Cómo pudo ocurrir algo
así, cómo se fue de mi vida sin dejar el
menor recuerdo de su desaparición,
habiendo sido la nuestra una relación
tan… apasionada y posesiva?
Pasados los años volví a encontrar en el
Rastro un ejemplar igual. Era tal y como
lo recordaba. Lo reconocí, claro, de lejos:
las tapas duras con aquel rótulo,
El
Quijote
, en la cubierta, y todo lo demás,
que repetía, al parecer, ediciones
anteriores a la guerra y añadía a estas,
nada más abrirlo, a modo de portada,
una fotografía a toda página de la
estatua del Caudillo a caballo y en el
reverso, la de José Antonio, quién sabe si
dando a entender que ellos dos eran los
modernos caballero y escudero. Yo el
detalle de las fotos, sin embargo, no lo
recordaba en absoluto, pero mi ejem-
plar debía de llevarlas también como
A FONDO
SL
TROA
15