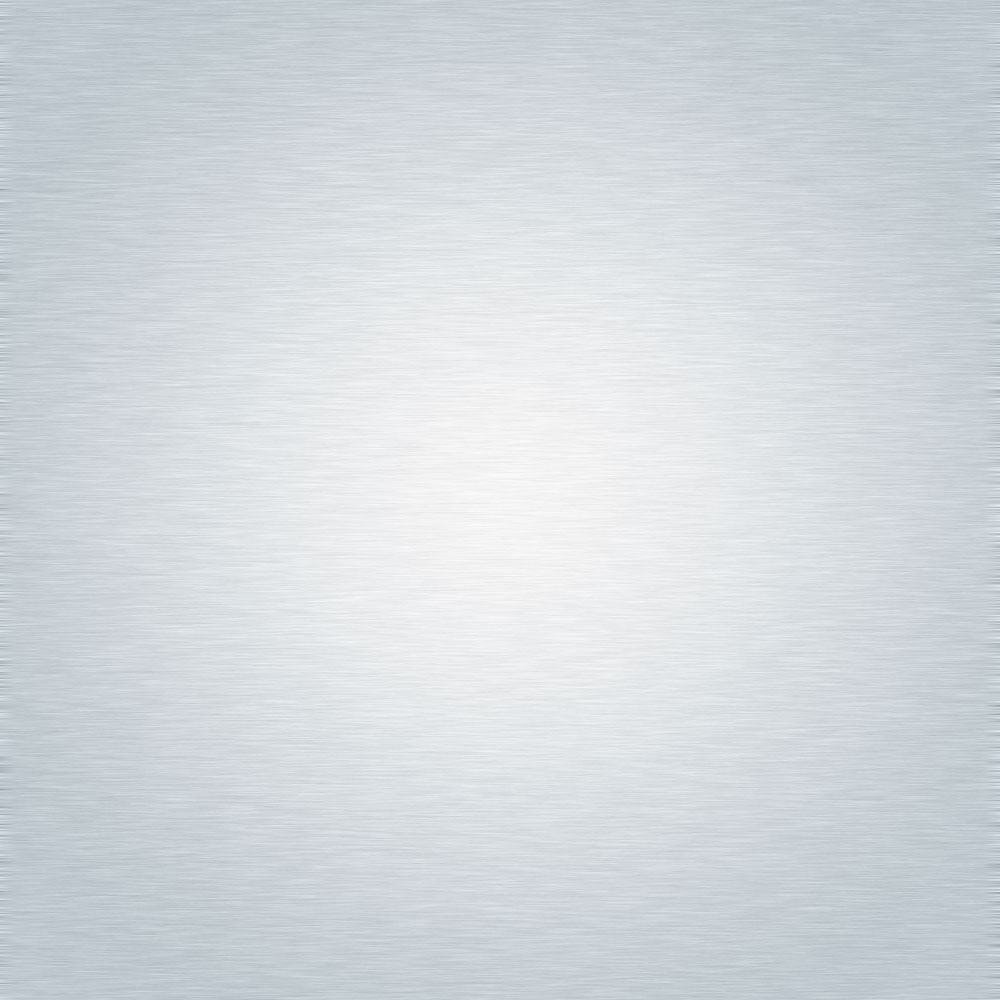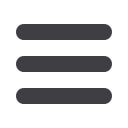
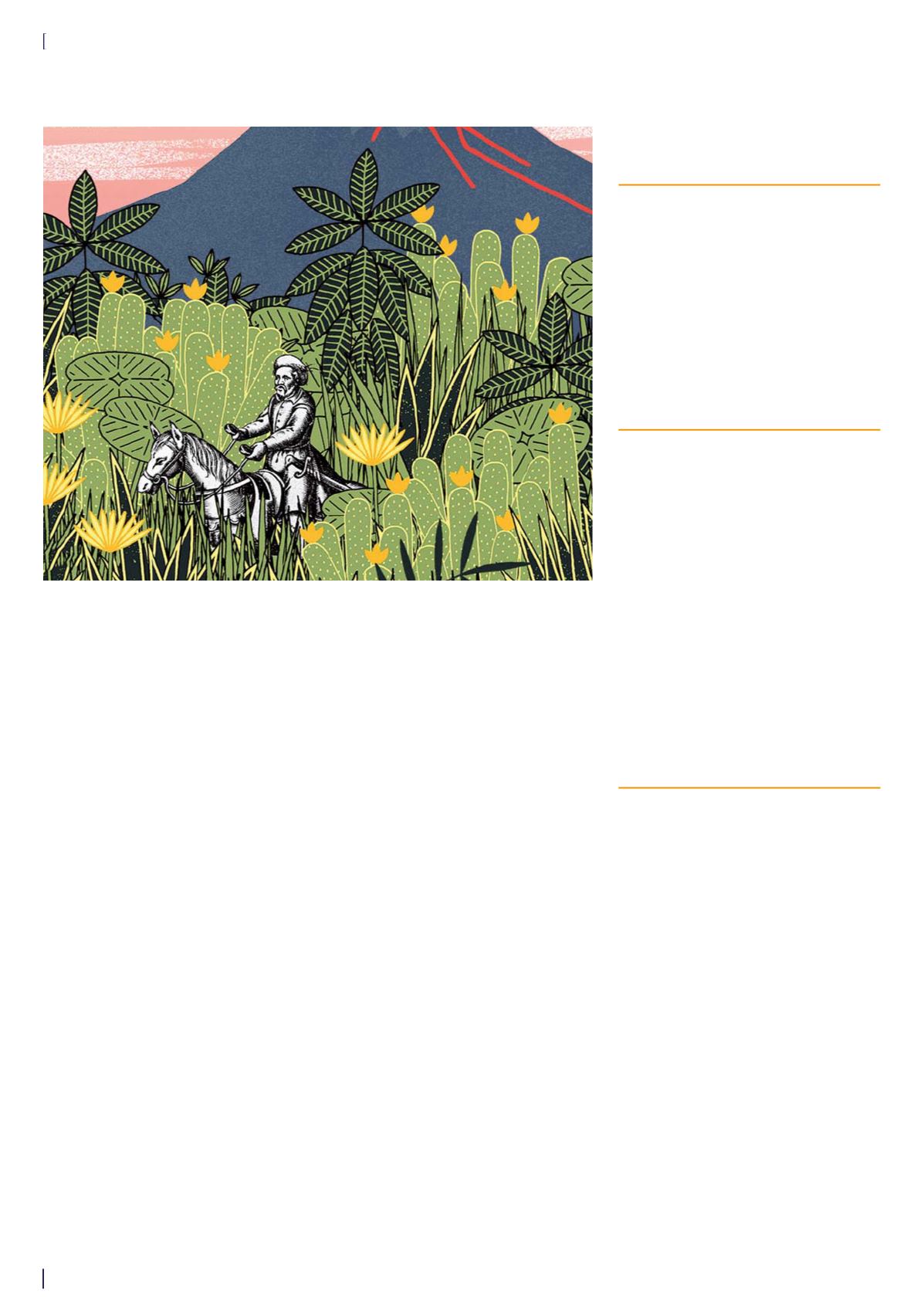
ese que compré en el Rastro.
La lectura del Quijote la llevaría a
término hacia mis veinte; fue, pues, ya
una lectura de adulto, y desde entonces
no la he abandonado nunca, porque es
de esas que nunca concluyen, pero
nunca he dudado de que la semilla que
se abrió tanto tiempo después la puso
en mí aquel libro al que llegué ignoro
por qué razón y al que llegué, desde
luego, solo, como nos sucede siempre
con las cosas más importantes: la vida,
la muerte y el amor.
El segundo de los momentos, el
descubrimiento de Cervantes, sucedió
mucho después.
Madrid, hacia 1990. El editor Rafael
Borràs, que trabajaba en la editorial
Planeta, me propuso escribir un libro
para cierta colección de biografías, y me
dio a escoger: Catalina de Rusia, Ana
Bolena y no recuerdo qué otro figurón.
Como no es uno persona a la que le
guste decir no, y menos en aquel
tiempo de estrecheces económicas,
contraoferté: Stendhal, Galdós, Cervan-
tes. Descartó Stendhal por parecerle un
autor minoritario entre el público
mayoritario al que iba destinada la
colección; descartó al mayoritario
Galdós por no gozar del aprecio de los
minoritarios de entonces, y dejó al
margen a Cervantes, por habérselo
encomendado ya a otro escritor. Nos
despedimos, pues, y no hubo nada. Al
año volvió a telefonearme y a convocar-
me en la pecera del hotel Palace, donde
tenía su chancillería. Quería saber si
seguía interesado en escribir la biogra-
fía de Cervantes; el colega que se había
comprometido con él a entregársela
hacía un mes, “no había podido con
ella”. Aunque le pregunté el nombre de
aquel por el cual iba uno a entrar en
escena, para darle las gracias, me
quedé sin saberlo, y me puse con
entusiasmo a la tarea, haciendo bueno
aquello que decía Pla: “si quieres saber
algo de un tema del que lo ignoras
todo, escribe un libro”. La única condi-
ción que puse al editor fue que no
aceptaría ni el pie forzado del título,
igual para todos los autores y persona-
jes de la colección
(Yo, Felipe II, Yo,
Miguel Ángel, Yo, Napoleón),
ni, por
consiguiente, escribirlo en primera
persona, fingiendo ser uno el biografia-
do. Un Yo, Cervantes estaba a todas
luces, al menos en mi caso, fuera de
lugar y muy por encima de cualquier
expectativa. Un año después se publica-
ban Las vidas de Miguel de Cervantes.
A LO QUE ÍBAMOS
Recuerdo el tiempo que me llevó
escribir ese libro como uno de los más
felices de mi vida. Me obligó a leer
aquellas obras de Cervantes que no
había leído, releer atentamente las
demás y distinguir entre cervantistas,
cervantistos y cervantinos y las consi-
guientes combinaciones: cervantistas,
cervantistas cervantinos y cervantistos
a secas.
La primera lección, no obs-
tante, fue comprobar que
quien se acercaba a Cervan-
tes, en general, y al Quijote
en particular, raramente
dejaba su trato no siendo
un poco mejor, contagiado
de la bonhomía de los per-
sonajes y de la dignidad con
la que Cervantes sufrió
todas sus adversidades y
penurias, que fueron incon-
tables.
Incluso los cervantistos, esos eruditos
que parecen estudiar las obras de
Cervantes teniendo más presentes a
sus colegas académicos y las paridas
que ellos han dicho o dejado de decir
que las maravillas que escribió el
propio Cervantes, incluso ellos, decía,
es raro que no se dejen en algún
momento seducir por ese espíritu
cervantino que resume una sola
palabra: compasión. Yo mismo, que
acabo de decir esta pequeña perrería
de ellos, siento que me envuelve en
este preciso instante como un raro
efluvio que no puede proceder sino del
mismo Cervantes y que hace que los
mire no sólo compasivamente sino con
gratitud: muy desagradecidos tendría-
mos que ser si no reconociéramos a los
verdaderos cervantistas sus años de
trabajo, desvelos, estudios y escrutinios
SL
A FONDO
16
TROA