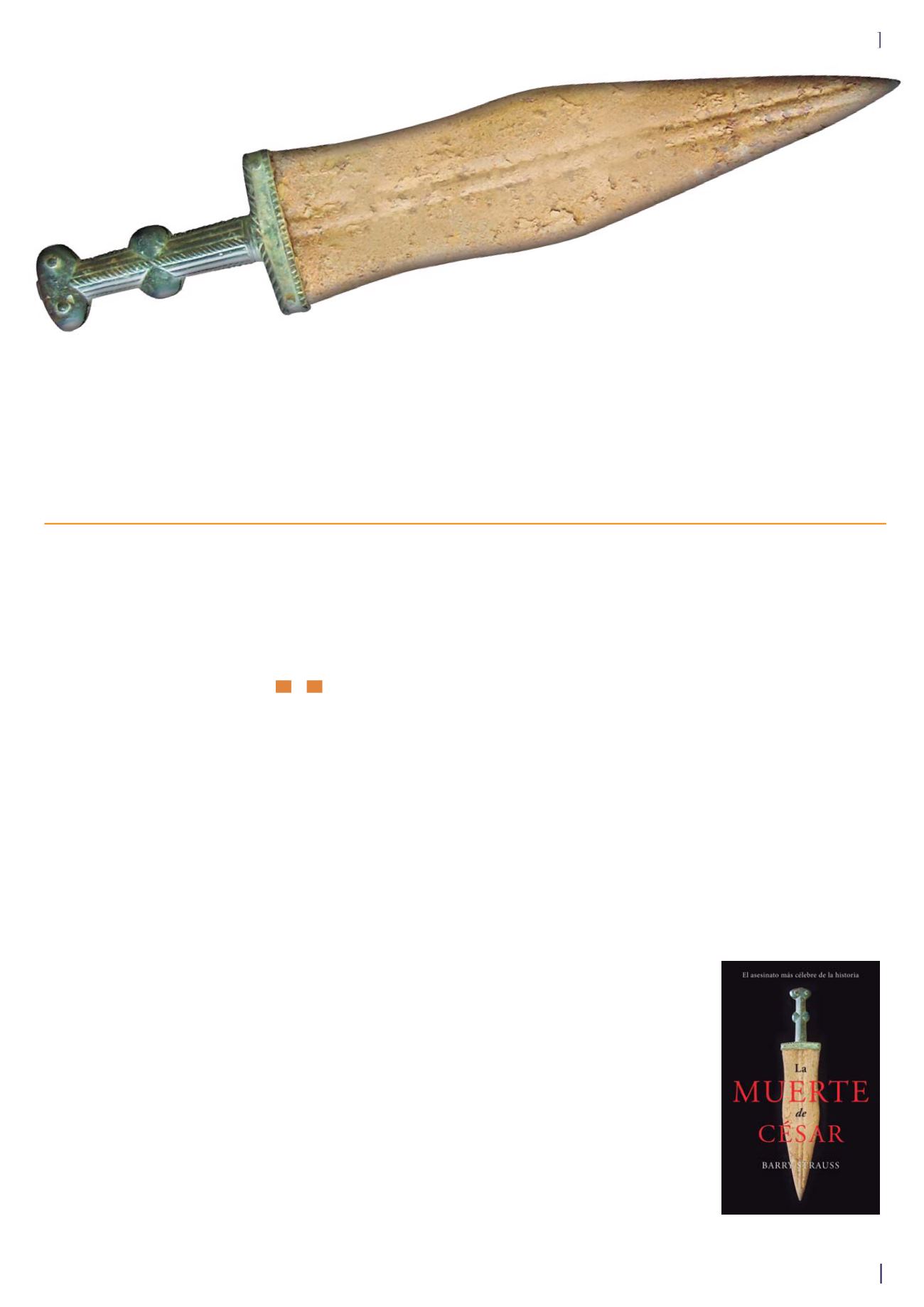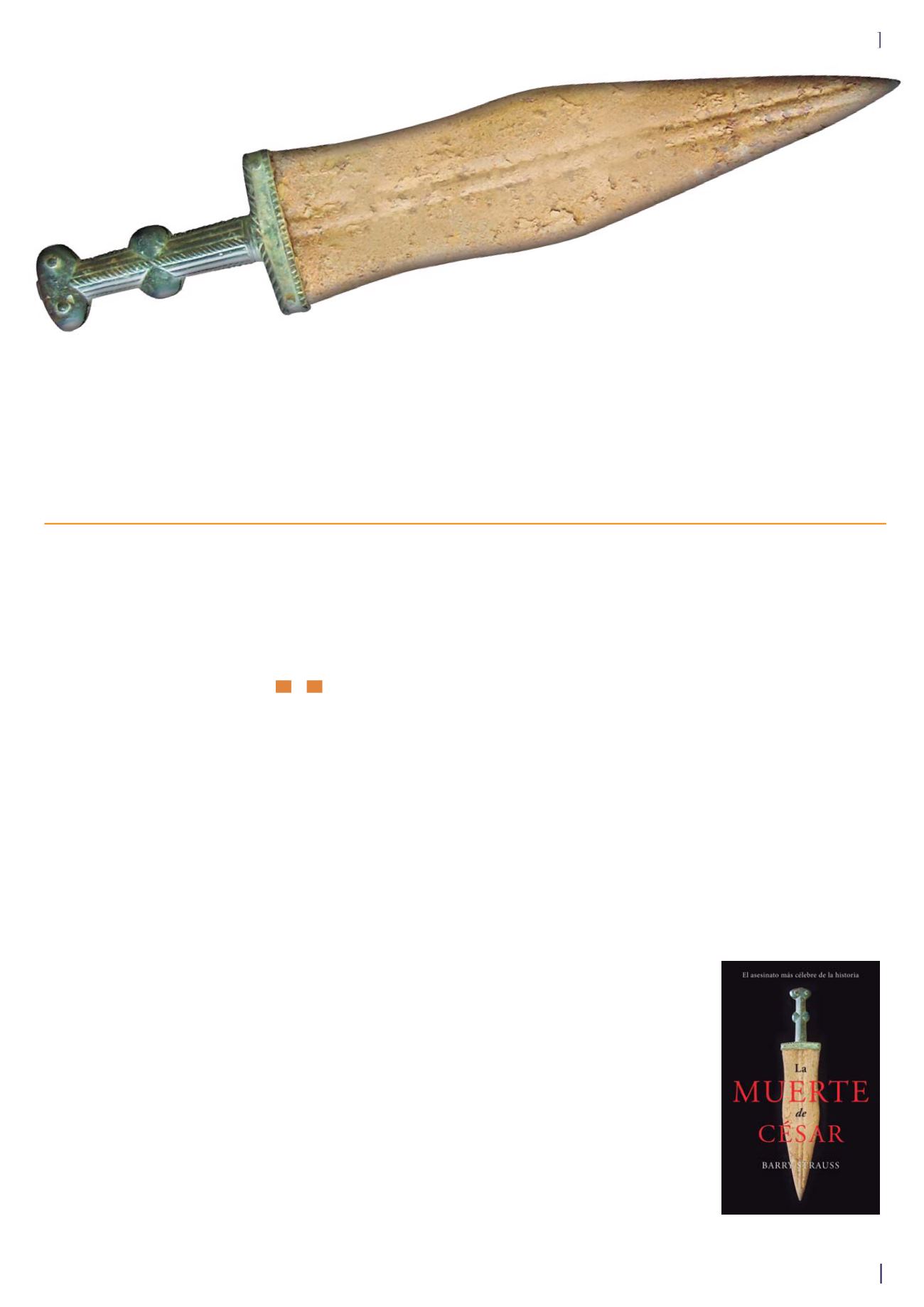
Palabra | 24,90 €
TROA
29
Guárdate de los Idus de marzo
y de tus amigos
Diego Pereda. Licenciado en Periodismo. Traductor y lector
«En ese Senado, que
en gran parte había
elegido él mismo, en
el Senado de
Pompeyo, frente a la
estatua del mismo
Pompeyo, mientras
muchos de sus
centuriones mira-
ban, allí cayó,
asesinado por los
más nobles ciuda-
danos (algunos de
los cuales le debían
todo lo que tenían),
y no solo no se
acercó a su cuerpo
ninguno de sus
amigos, sino que
tampoco lo hizo
ninguno de sus
esclavos.»
C
icerón, que esperó a que César
fuese asesinado para recuperar su
mordacidad, resumió así el último
suspiro en la vida del dictador romano.
Muchos de los senadores que le
acabarían traicionando –estaban al
tanto de la conjura al menos 60
personas-, además de haber sido
designados por César, le debían algo
más que ese cargo, al que de todas
formas había despojado de gran parte
de su valor. A pesar de su desmedida
ambición y de su sanguinario historial
en la Galia, demostró también su
clemencia perdonando a los que se
habían opuesto a él, y permitiéndoles
conservar –al menos formalmente- su
presencia en la vida pública romana.
Pero si alguien le debía todo
lo que tenía, ese fue Décimo: Decimus
Brutus Junius Albinius, que tenía unos
37 años ese 15 de marzo del 44 a.C.,
había sido su lugarteniente en la Galia,
y su destreza militar le había permitido
recuperar el antiguo esplendor de su
familia. Los suyos afirmaban descender
de uno de los fundadores de esa
misma República que, con su traición,
acabaría enterrando. El profesor Barry
Strauss, de la Universidad de Cornell y
especialista en historia militar de la
antigüedad, sostiene en
La muerte de
César
(Ediciones Palabra, 2016) que
Décimo fue el tercer hombre en la
conspiración, y quizá el más importan-
te, además de los consabidos Bruto y
Casio, con un papel fundamental en
los acontecimientos que precedieron
al magnicidio.
En concreto, la mañana de
los Idus, Décimo fue el encargado de
convencer a su íntimo amigo de que
acudiese al Senado, donde debía dejar
solventados varios asuntos de índole
política antes de partir hacia la guerra
en Partia. Su esposa Calpurnia, con un
sueño premonitorio, sospechó que
algo ocurría, y trató de retenerle, pero
Décimo logró sacarle de casa,
burlándose de sus temores. Ni siquiera
el augurio de Artemidoro –el famoso y
puede incluso que cierto «Guárdate de
los Idus de marzo»- le hizo cambiar de
opinión.
La muerte de César certificó
el nuevo rumbo. Aunque los conspira-
dores proclamaron que, con el
tiranicidio, deseaban recuperar la
preponderancia del Senado y devolver
al pueblo su poder, el resultado fue
que Octavio, al que había nombrado
hijo adoptivo de forma póstuma,
acabaría guiando a Roma hacia su
época imperial. Pero todo esto no
habría sido posible sin la participación
de Décimo; además de empujarle al
Senado aquella mañana, también
participó casi desde el principio en la
conjura y era tal su cercanía al dictador
que las últimas –y ficticias- palabras
que le hace decir Shakespeare («¿Tú
también, hijo mío?») tal vez podrían
haberle tenido a él como destinatario.
César fue un enorme estratega, un
general intrépido, un defensor del
pueblo y de los más necesitados y un
gran reformista, al que debemos
además una obra literaria notable.
Pero también cometió numerosos
errores; pretendió abandonar Roma
cuando debería haberse dedicado a
sanearla, perdonó a sus enemigos
hasta la imprudencia y desafió a los
que pretendían plantarle cara
prescindiendo de la escolta. Pero, por
encima de todo, no supo ver que
aquellos a los que llamaba amigos se
acercarían pronto a él en el Senado
ocultando un puñal bajo las togas.
A FONDO
SL